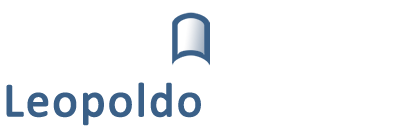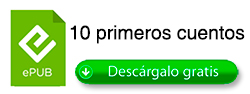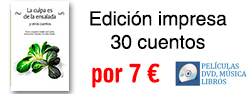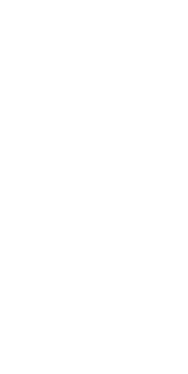
La culpa es de la ensalada - Pasado
Manolillo, pues así le llamaban, se agachó y recuperó uno de los fragmentos de la lámpara. Al tocarlo, vaciló unos segundos y gritó.
- ¡Ha sido Sofía! Estaba bailando con un jersey de papá y golpeó la lámpara.
- ¡Tú no lo viste! Contestó delatándose Sofía. ¡Estabas fuera con papá y mamá!
Pero si lo había visto. Al recoger el fragmento vio la escena perfectamente. Vio cómo su hermana estaba bailando con el jersey de su padre, girando por la habitación. Una de las mangas, estirada por la inercia, golpeó la lámpara y esta cayó al suelo despedazándose. Vio esta escena desde los ojos de su hermana, como si él hubiera sido el protagonista, pero no se reconoció en el recuerdo. Desde los ojos de su hermana vio también cómo escondía el jersey para después refugiarse en su cuarto y esperar a que desapareciera la culpa.
Las imágenes, los sonidos, el sentir del jersey junto a su pecho, la culpa, la espera del castigo, las ganas de confesar, había sentido, vivido todo en una fracción de segundo. Esa fue la primera vez que sintió y vio un recuerdo que no era suyo, pero no sería la última.
Desde los trece años había visto muchos recuerdos, de sus amigos, padres, profesores y cientos de extraños que abandonaban vasos cargados de recuerdos en las cafeterías, bancos del parque que le mostraban pasiones adolescentes y un sinfín de objetos más. Había aprendido a llevar guantes en las cafeterías y a no dar la mano a extraños. Con un poco de prudencia se podía disfrutar mucho de este sexto o séptimo sentido. Podía saber al instante lo que la gente ocultaba con un apretón de manos y vivir la vida de otras personas tocando su ropa. En una ocasión encontró unas viejas sandalias de su abuelo y estas le mostraron cosas que nunca comentaría con éste.
Pero la afición nació el día en el que cumplió dieciséis años y recibió de sus padres una pulsera de oro con su nombre grabado. Manuel sujetó la joya con las manos y una imparable ola de recuerdos y sentimientos le invadió la cabeza, el corazón y el alma. Dejó caer la pulsera y cayó de rodillas gritando por el dolor de mil vidas, vomitando y finalmente quedando inconsciente.
Tras este episodio se vio obligado a confesar a su familia su don, a fin de evitar ir al hospital y dormir sobre sábanas usadas por dolientes y moribundos. También empezó a evitar tocar los metales preciosos que habían sido fundidos y reutilizados, pues sus revueltas partículas mantenían vivos los recuerdos de todos sus antiguos dueños.
Durante el instante en el que sujetó la pulsera había recibido pequeños e inconexos detalles de las vidas de todos los antiguos poseedores del oro que formaba la pulsera. Sus joyas les habían acompañado al amar, al luchar y al morir. Y él había estado con ellos en cada uno de esos momentos, sintiendo su amor, odio y miedo. El oro había pertenecido a gente poderosa desde hacía más de mil años. Reconoció en sus recuerdos a griegos o romanos, indígenas semidesnudos, mujeres jóvenes y viejas, hombres con barba o completamente afeitados, guerreros, delincuentes y un sinfín de personajes.
El suceso cambió su forma de ver el mundo, ahora podía vivir las vidas de todos los hombres y mujeres que habían existido. Esta nueva pasión le hizo un gran conocedor de las tiendas de antigüedades y museos, aunque en estos últimos no podía tocar muchas cosas y esto le frustraba en gran medida. Descubrió también las limitaciones de su don, cuando un objeto había sido desgastado por las inclemencias del clima perdía sus recuerdos o los hacía muy confusos.
Cuando descubrió que las tiendas de antigüedades no podían ofrecerle más que historia reciente y que casi todas las estatuas y monumentos habían sufrido algún tipo de desgaste, decidió buscar fuentes más antiguas y comenzó sus estudios de historia, con la esperanza de trabajar con objetos o manuscritos de cierta antigüedad. Durante los dos primeros años consiguió acceder a pocos objetos valiosos. Se ofrecía constantemente para realizar catalogaciones en museos, colaborar en trabajos de investigación y en cualquier actividad en la que tuviera acceso a los preciados objetos.
Su frustración incluso le hizo volver a los metales preciosos. Llevando sus guantes de algodón compró una fina cadena de oro, separó los eslabones con ayuda de unos alicantes y depositó uno de los eslabones en la palma de su mano derecha sin la protección del guante. La sensación fue abrumadora, aunque no tan intensa como la vez que cogió la pulsera que le regalaron al cumplir los dieciséis años, de forma que aguantó unos minutos. Los recuerdos eran vivos pero confusos, y, aunque sentía todos los recuerdos no era capaz de concentrarse en uno solo. Las imágenes eran rápidas y saltaban de una vida a otra, como si cada átomo de oro en su mano quisiera contar su historia a la vez. Mareado y con lágrimas en los ojos por sentimientos de abandono, pérdida de seres queridos y cien sufrimientos más, guardó con cuidado los eslabones de la cadena y olvidó el proyecto.
Fue durante una de sus actividades académicas, un estudio arqueológico en el sur del país, cuando descubrió el verdadero potencial de su don. En la excavación de unas antiguas ruinas descubrió un pequeño trozo de piedra pulida de color verdoso. Al tocarlo todas las ruinas volvieron a la vida en su mente, vivió varios años en la casa de la dueña del collar al que pertenecía la cuenta, paseó por la ciudad, compró en los mercados y crió a un hijo al que no vio crecer. Absorbió toda la información en pocos segundos y se puso en pie observando las ruinas y recordando cada esquina de las casas, los templos, las caras de las personas, sus atuendos. Miró a su alrededor y echó en falta los muebles, su cuerpo, su hijo. Un sentimiento de soledad arañó su corazón durante unos instantes y enseguida comenzó a dar órdenes en la excavación, indicó donde estaba el edificio principal donde residía la autoridad, la plaza del mercado y las casas más lujosas. Durante los dos meses siguientes tomó la dirección de la excavación ante la mirada atónita de los profesores y veteranos que la habían organizado. No podían negar las evidencias, el joven estudiante cavaba en un punto exacto y encontraba el capitel de una columna y marcaba el trazo del edificio sobre la tierra como si sus ojos vieran los cimientos enterrados. Manuel vigilaba a sus compañeros y se abalanzaba sobre cada objeto que empezara a vislumbrarse, y así, veinte o treinta vidas después, resumió sus recuerdos en un informe de más de dos mil páginas que definía con exactitud el uso de cada uno de los objetos, la estructura social de la ciudad, idiomas, costumbres, pueblos con los que negociaban, especificando situaciones y dataciones exactas. El mundo académico recibió con rechazo el trabajo ya que contradecía en parte estudios anteriores y porque muchas de las informaciones ofrecidas no se basaban en descubrimientos reales y sólo parecían elucubraciones o fantasías.
No obstante, al año siguiente, algunos de los profesores, testigos de su inexplicable instinto, organizaron otra excavación en el lugar exacto donde Manuel afirmaba que existía un templo. Para ello contaron con el artífice intelectual de la teoría para que les guiase. Al principio se sintió confuso pero al atardecer, al ver el sol comenzar a desaparecer en el horizonte, recordó el camino de vuelta a la ciudad que hizo tantas veces, sobre tantos pies y ubicó la entrada del templo, número de columnas, dependencias de los sacerdotes y almacenes de grano.
Tras esto y con sólo veintiún años Manuel era reclamado en cada una de las excavaciones del país y en pocos años se convirtió en el mayor especialista del mundo romano. Había vivido más de quinientas vidas diferentes, había conducido a descubrimientos maravillosos y había ubicado ciudades, librerías, catacumbas.
Poco a poco se interesó por los grandes personajes de la historia antigua, pero muchas de sus vidas le eran esquivas. Había conocido a muchos emperadores con los ojos de otras personas, nobles, consejeros o sirvientes y ya entendía latín y griego como si fuera su lengua materna, pero no había vivido la vida de ninguno en primera persona. Descubrió que los monarcas eran caprichosos y no tenían apego a sus enseres. Un anillo perteneciente a Constantino sólo le mostró algunos momentos sociales de su vida, ya que sólo lo llevaba eventualmente y para vivir una vida necesitaba algo que su dueño luciera constantemente.
Con los años había aprendido a navegar entre los recuerdos, cuando un objeto había pertenecido a una o dos personas o cuando había interferencias, es decir, gente que había poseído el objeto durante poco tiempo y no lo había usado, como comerciantes o ladrones. Trabajaba ya con soltura con metales preciosos antiguos, que sólo habían sufrido uno o dos fundidos.
Pocos meses después de su treinta y cinco cumpleaños sus pasos le llevaron a Turín en busca de una colección de anillos expuestos en el Museo Egipcio, entre los que se encontraba uno que, supuestamente, había llevado varios meses Cayo Julio Cesar durante su estancia en Egipto. Manuel estaba nervioso, nunca antes había vivido la vida de un emperador, y vivir la de Julio Cesar durante ese momento crucial de la historia sería una experiencia impresionante.
Al llegar a su hotel en la ciudad recibió una llamada de su amigo Ángelo, el conservador del Museo Egipcio, invitándole al cierre de la exposición del célebre sudario de Turín. La leyenda cuenta que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte crucificado. El sudario había estado expuesto las últimas semanas y ahora lo guardarían y custodiarían durante algunos años antes de volver a exponerlo al público.
Manuel se emocionó con la idea de tocar el sudario y ver lo que Jesucristo vio desde la cruz, aunque no tenía esperanzas al respecto. No sabía si le dejarían tocar el sudario, incluso con la recomendación del conservador del museo, además la tela había sido manipulada por cientos de personas, el material habría sido degradado, y por otro lado había serias dudas respecto a la veracidad de la leyenda. De todas formas ver el sudario en directo era un honor reservado para muy pocas personas y sintió gran emoción.
El sudario estaba protegido por un grueso cristal y se necesitaron seis operarios para descolgarlo. Una vez hubieron retirado el cristal protector, el encargado de la guardia y custodia del sudario comenzó a dar indicaciones para plegarlo. La operación concluyo en un pliego de tela de no más de medio metro de ancho en el que se centraba el rostro impregnado en el sudario. El rostro, pensó Manuel, habría sido una de las partes menos tocadas del trozo de tela y comunicó a Ángelo sus deseos de rozarlo con los dedos unos segundos. Los dos conservadores hablaron durante unos instantes y Manuel recibió la autorización para acariciar la tela.
Se había equivocado, cientos de personas habían besado ese rostro y durante unos instantes se dedicó a profundizar en la memoria del sudario y a eliminar las interferencias, arrastró suavemente sus dedos por el sudario intentando afinar en la búsqueda del recuerdo y finalmente llegó al momento deseado. El recuerdo fue más intenso de lo esperado ya que no había interferencias, debió haber rozado un pequeño resto de sangre y el recuerdo era nítido. Desde la piel del crucificado sintió como se envolvía su cuerpo en el trozo de lino, retrocedió un poco en el recuerdo y sintió cómo alguien agujereaba su pecho con una lanza y al oír sus propios estertores de muerte consiguió ver la última mirada que aquél hombre lanzó al mundo.
Ángelo se sobresaltó al escuchar el salvaje gemido que salió de la garganta de su amigo, su rostro oscurecía y se tornaba grotesco. Cayó de rodillas plegando su cuerpo por el dolor, y su joven corazón se rompió, pues un instante antes de morir había visto los sentimientos de culpa y el dolor de toda la humanidad a través de los ojos de ese hombre crucificado. Su cuerpo cayó sin vida frente al sudario.
La inexplicable muerte del afamado arqueólogo e historiador conmocionó a la comunidad científica.
La autopsia, que no identificó enfermedad alguna, y la repatriación del cuerpo se tramitaron rápidamente con la ayuda de las autoridades italianas. Manuel había trabajado en importantes proyectos de investigación en Italia y varios profesionales con los que había trabajado ayudaron a la familia en los trámites de repatriación del cadáver.
Ya en su país las autoridades académicas ofrecieron a la familia realizar un funeral de cuerpo presente en las ruinas del primer templo que había descubierto años atrás. El templo y toda la ciudad era un enclave turístico de gran importancia. Los pueblos colindantes, agradecidos por la economía que había traído el turismo, también ofrecieron sus recursos para la organización del funeral, al que fueron invitadas varias autoridades académicas y civiles.
La familia de Manuel estaba tan impresionada por su muerte como por la movilización de la sociedad para despedirle con honores. En vida había colaborado con cientos de investigadores en muchas partes del mundo y muchos de ellos querían despedirse personalmente. Manuel era considerado uno de los mayores arqueólogos de la historia y sus recientes trabajos se enseñaban en muchas universidades del mundo.
Habían pasado sólo tres días desde la muerte de Manuel, y el funeral fue multitudinario. Los ayuntamientos de los pueblos colindantes habían montado una gran carpa con megafonía, catering y cientos de sillas. En el centro de la carpa se encontraba el féretro y detrás se había instalado un pequeño altar coronado por una cruz. A la derecha de la carpa se habían instalado unas pequeñas gradas para los familiares, que ocupaban la primera fila, junto a sus amigos y las autoridades más importantes. A la izquierda del féretro se había colocado una gran fotografía de Manuel sobre una pila de más de cincuenta libros de los que era autor.
Antes de comenzar, la hermana de Manuel se acercó al féretro, que acaban de abrir unos operarios y apoyó su mano sobre la de Manuel. Estaba suave y ligeramente cálida, más de lo que ella hubiera podido esperar. Miró con amor y nostalgia el cuerpo de su hermano y le dijo susurrando.
- ¡Menuda la has montado!, ¡Quién nos lo iba a decir!
Sonrió dando un pequeño suspiro y besó su frente con delicadeza. Estaba cálida. Alejó la cabeza y fijó su mirada en el rostro de su hermano. Su corazón casi se paró cuando él abrió sus ojos y la miró. Se quedó confusa, paralizada, muda.
El cuerpo de Manuel se incorporó sin dejar de mirarla, ella retrocedió y cayó hacia atrás.
Un rápido murmullo inundó las ruinas por un instante y luego se silenció rápidamente. Todos los ojos de los asistentes se fijaron en Manuel y le siguieron con la mirada cuando salió del féretro. Se agachó para sostener la mano de su hermana, que estaba de rodillas, y le ayudó a levantarse mientras le decía.
- Tú que me llamabas hermano en vida, ahora deberás llamarme padre.
Su hermana no contestó y con la boca aún abierta se limitó a asentir, las palabras de su hermano la habían vaciado, despojándola de cualquier sufrimiento, angustia y malestar. La apartó suavemente y se dirigió hacia la multitud hablándoles con una voz suave pero que todos, incluso los que estaban más alejados, pudieron oír y entender en su propia lengua.

- Cuentos fantásticos
- Fecha publicación: noviembre 2015
- Ediciones: 2
- CASTELLANO
- Facebook: La culpa es de la ensalada en Facebook